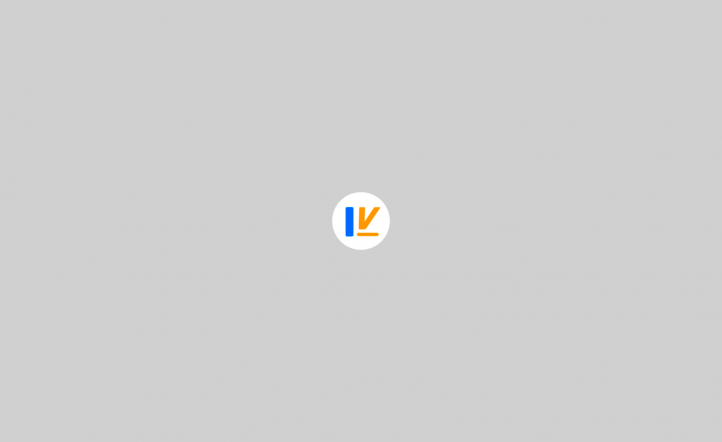Un mundo sin trabajo
Los ya célebres "indignados" españoles y sus equivalentes en Grecia y otros países europeos, en especial los del sur mediterráneo, tienen buenos motivos para sentirse enojados.
Formados por sistemas educativos que han privilegiado las "salidas laborales", acaban de enterarse de que nadie tiene interés en darles un empleo más o menos estable. Si sólo fuera cuestión de un revés pasajero atribuible a la crisis económica en que los países ricos están debatiéndose, los "indignados" podrían confiar en que luego de un año o dos volverían los buenos tiempos de pleno empleo y carreras previsibles, pero la mayoría sospecha que se trata de algo que es mucho más grave, que para todos salvo los integrantes de una elite reducida no habrá posibilidad alguna de disfrutar de lo que hasta hace poco se suponía normal.
Los jóvenes que están protagonizando las manifestaciones en las ciudades principales de España se encuentran entre el yunque supuesto por el progreso tecnológico y el martillo de la competencia asiática. Por un lado, las maravillas de la informática han hecho superfluo el trabajo oficinesco, de cuello blanco, que durante un siglo mantuvo ocupadas a legiones de empleados de cierto nivel de instrucción, y últimamente han comenzado a eliminar una cantidad creciente de puestos gerenciales. Por otro lado, China está encargándose de partes cada vez mayores de la producción industrial mientras y en la India abundan quienes son capaces de desempeñar una multitud de tareas antes cumplidas por contadores, abogados y ayudantes médicos.
La globalización está borrando las fronteras del mercado laboral: si, mediante las comunicaciones electrónicas, un indio o chino puede proveer el mismo servicio que un europeo o norteamericano a una fracción del costo, aquellas empresas que se resistan a aprovechar la oportunidad así brindada perderán frente a sus rivales. En términos prácticos, cuando lo que uno necesita es información, la distancia física ha dejado de tener importancia: alguien deseoso de comprar un pasaje aéreo en Europa puede encontrarse consiguiéndolo a través de un empleado ubicado en un país asiático.
Desde hace varias décadas, los dirigentes políticos de los países desarrollados entienden muy bien que para seguir prosperando les sería necesario educar mejor a los jóvenes, preparándolos para "la economía del conocimiento", de ahí la proliferación de nuevas instituciones que, en un alarde de voluntarismo, han llamado universidades. Por desgracia, lo que enseñan en estos colegios vocacionales con pretensiones académicas no suele impresionar a los responsables de los "recursos humanos" de empresas grandes, medianas o chicas.
A menos que un graduado sea un técnico que podría resultarles útil o domine un oficio supuestamente humilde pero imprescindible, no estarán dispuestos a arriesgarse dándole un empleo permanente. Para algunos jóvenes, el sector público sirve de refugio, pero hay límites al dinero que los contribuyentes pueden aportar para subsidiar a reparticiones que podrían cerrarse sin perjudicar a nadie salvo a quienes dependen de ellas para sus ingresos. Por lo demás, al aumentar hasta niveles insoportables la deuda pública en todos los países ricos, muchos gobiernos están privando a los estatales de derechos adquiridos que creían sagrados.
Como es natural, los "indignados" españoles están pidiendo soluciones a los políticos. Aunque éstos quisieran suministrarlas, no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Tanto los socialistas del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como los populares –es decir conservadores– de Mariano Rajoy que están en la oposición dan a entender que tarde o temprano se las ingeniarán para crear un sinfín de puestos de trabajo, pero sus afirmaciones en tal sentido sólo convencen a sus partidarios más ilusos.
El escepticismo que se ha difundido puede comprenderse; los únicos países en que el desempleo juvenil no ha alcanzado dimensiones sumamente inquietantes –España ostenta el récord del 43%– son aquellos en que la mayoría consiste en campesinos que todavía no se han familiarizado con la modernidad. Huelga decir que en tales países las perspectivas ante la minoría que está recibiendo una educación formal son aún más sombrías que las enfrentadas por europeos, norteamericanos y latinoamericanos. El futuro que les espera a los jóvenes egipcios y tunecinos que se rebelaron no sólo contra regímenes que les negaban derechos democráticos sino también contra la falta de oportunidades laborales apropiadas será deprimente.
Durante milenios, pensadores soñaban con un mundo liberado de la tiranía del trabajo, con uno en que ya no sería necesario ganar el pan con el sudor de la frente porque habría más que suficiente para todos. Si bien aún parece distante el día en que nadie tenga que esforzarse, la escasez de trabajo tradicional esta haciéndose sentir en casi todos los países con la excepción de los más pobres y atrasados. Pero lejos de ser utópico el panorama que comienza a vislumbrarse, se asemeja más a una pesadilla. Como los sociólogos insisten en recordarnos, para millones de personas el trabajo sirve para dar un sentido a la vida, es una parte fundamental de su identidad y, a menos que logren ubicarse en el universo laboral, se sienten abandonadas por la comunidad.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX se han reformado una y otra vez los sistemas educativos para adaptarlos a las presuntas necesidades económicas. Los realistas, encabezados por empresarios, se acostumbraron a mofarse de universidades que insistían en especializar en materias anticuadas, en su opinión totalmente inútiles en el mundo moderno, meros pasatiempos como filosofía, griego y latín, historia y literatura, vestigios de épocas cavernarias signadas por el desprecio por lo económico y, peor aún, por el elitismo más impúdico.
A la luz de lo que está ocurriendo en el sacrosanto mercado laboral, convendría que en adelante la educación en todas partes fuera menos utilitaria para que las generaciones próximas resultaran ser menos materialistas y consumistas que las anteriores, es decir menos proclives a juzgar a los demás según la cantidad de bienes que logren acumular, pero es poco probable que ello ocurra antes de que la frustración sentida por decenas de millones de "indignados" se haya intensificado hasta tal punto que resulte inmanejable.