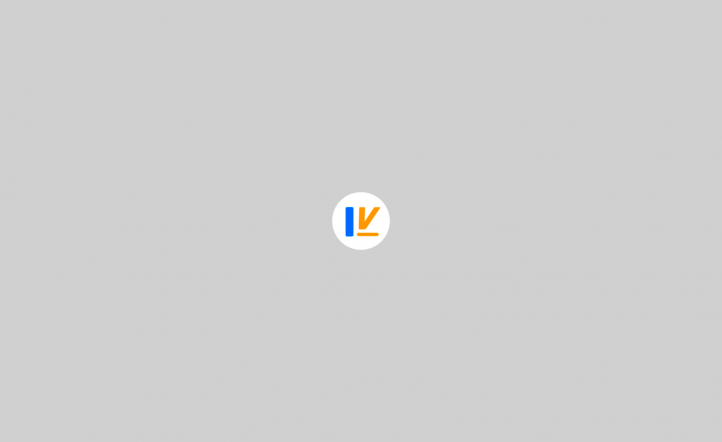Un drama nacional
* Por Santiago Kovadloff. No faltan entre nosotros los políticos opositores persuadidos de que encarnan principios republicanos y democráticos que no encuentran eco en la sociedad.
Creen que la gente estaría enferma de incultura, oportunismo, confusión, violencia y desaliento. Sin recursos cívicos ni adecuada sensibilidad, esta sociedad -dicen- es incapaz de advertir lo que ellos representan.
Además de presuntuoso, el planteo parece estéril, debido a que invierte las responsabilidades que caben a cada uno de los términos de esa relación entre dirigentes y comunidad.
Si hay políticos que no consiguen despertar el interés de la gente en la proporción que ellos desean es porque, en realidad, no saben cómo hacerlo o no tienen con qué. De ningún modo la gente es incapaz de darse cuenta de lo que significan esos dirigentes, como si de geniales artistas se tratara y a los que el vulgo no supiera reconocer.
Deberían aprender, esos políticos de la oposición, la lección impartida por el Gobierno. El Gobierno ha sabido construir un discurso verosímil para buena parte de la sociedad. Supo hacerse oír y ha llegado a ser representativo. De nada hubieran servido sus abultados caudales de dinero sin esa habilidad. Y ella consiste, como es evidente, en haber podido volcar a su favor esa extendida frustración social tenazmente acuñada por los desaciertos, las arbitrariedades y las reiteradas estafas cometidas contra el país por quienes, en las tres últimas décadas, no han sabido infundirle credibilidad a la democracia recuperada.
El oficialismo no ha hecho otra cosa que recoger con extrema habilidad la siembra de ese hondo desencanto colectivo. Administrando el desengaño y el resentimiento, supo convertirlos, allí donde prendió su prédica, en un fervor militante y polimorfo. La administración kirchnerista preserva y amplía en su provecho esa fractura social que ella no produjo, pero que contribuyó y contribuye a profundizar. De hecho, nadie puede acusarla de haber dado origen a la fragilidad institucional de la Argentina, al espesor mafioso de muchas de sus corporaciones, al incumplimiento de la ley, al derrumbe de los partidos políticos, a la incautación impune de los módicos ahorros bancarios de tanta gente ni al pavoroso repliegue de la educación pública en consonancia con el auge del narcotráfico. Pero lo que sí tuvo lugar con esa administración fue la fulgurante capitalización del descontento colectivo por parte de un gobernante singularmente astuto y decidido a ensanchar su módico protagonismo provinciano al precio que fuere. Nadie sino Néstor Kirchner supo concebir, después de Perón y Alfonsín, la frustración colectiva como recurso propicio para la construcción de poder político. ¿Cambios estructurales? Ninguno sobrevino desde entonces. La pobreza sigue invicta pero asistida. La desocupación, malamente compensada por el paternalismo estatal. El tráfico de drogas, intocado. La inseguridad, intacta. La inflación, desatada. La policía, inmersa en la corrupción. Y 700.000 jóvenes arrinconados en la ignorancia y la falta de empleo, mientras la ley vocifera su demanda sin encontrar en el Gobierno otra cosa que oídos sordos.
La frustración reiterada lleva al resentimiento y éste no pide sino venganza, pues descree de la Justicia. El oficialismo no aspira a revertir el descrédito de la democracia republicana. Su propósito es instrumentarlo. Y lo sabe hacer. Su palabra da en el blanco de las polarizaciones elementales en las que se complace toda sociedad desencantada. El Gobierno ceba el resentimiento, lo alienta y le da sustento. Ha descubierto cómo potenciar a su favor la desilusión, los agravios y la amargura desatados por los demagogos de la democracia que lo precedieron en el poder. La eficacia evidenciada para lograrlo prueba su talento. En esa estrategia sin escrúpulos consiste su arte. Nadie ha conseguido configurar, como lo ha hecho el oficialismo en sus dos gestiones, un discurso tan preciso para ganar el apoyo progresivo de buena parte de la mitad más dañada de una totalidad partida. El Gobierno ha rentado su padecimiento. Ha encauzado hacia su molino las aguas del escepticismo que el abuso precedente del orden constitucional terminó inspirando en tanta gente. Ha compensado con sentimentalismo, clientelismo, maniqueísmo y mitología un formidable vacío de identidad.
Y del otro lado ¿qué? Del otro lado, los que se dicen capaces de restañar la democracia vilipendiada. No todos ellos provienen del despedazamiento de los partidos. Pero todos acusan, muy a su pesar, los efectos de ese despedazamiento. Invocan la necesidad de recuperar lo perdido: el respeto por una Constitución burlada, la dignidad de las instituciones que hoy sobreviven anémicas, la equidad social asentada en el desarrollo y la educación. Conforman, estos políticos, las partes desgajadas de una estructura ausente. Reivindican, en todo lo que emprenden, el valor de una unidad de la que no son expresión. Y eso para desesperación de quienes quisieran confiar en ellos. Es que no han sabido transformar, al menos hasta hoy, el relato de nuestras desgracias en un discurso unánime y esperanzador. No son persuasivos, son sintomáticos de aquello mismo que aseguran combatir: el monólogo, la fragmentación, el caudillismo, la vocación principesca.
El discurso oficial supo ubicarse en el centro de la escena. Y se valió para ello del desapego a la democracia republicana generado por la perversión impuesta al sistema a lo largo de los años en que se pasó de la extrema expectativa en sus virtudes a la desilusión radicalizada. El discurso opositor, en cambio, atomizado en incontables voces que se disputan un rol estelar, no ha sabido vertebrar la disconformidad mayoritaria con el kirchnerismo. Una disconformidad que ya se ha pronunciado en las elecciones legislativas en el año 2009 y que sigue luchando contra el desaliento, a la espera de una respuesta convincente por parte de una dirigencia opaca. Pero esa inoperancia no es hija del aire. Hunde sus raíces en la historia argentina. Los Kirchner optaron por rentabilizar en provecho propio la decadencia de la República. La tendencia opuesta, esa que busca remontar la cuesta del deterioro, deberá poner en juego recursos culturales, lucidez política y habilidades retóricas que, hasta ahora, brillan por su ausencia.
No corresponde, pues, ver en el proceder del Gobierno sino la consumación de un persistente desprecio por la ley y las instituciones ya vivo y cultivado con ahínco en la primera mitad del siglo pasado. Incumplida la transición del autoritarismo a la democracia, iniciada a fines de 1983, el kirchnerismo representa en buena medida el desenlace previsible de tanto desatino previo. Javier González Fraga lo ha señalado bien: "Los Kirchner lograron apoderarse de las reivindicaciones de los débiles y atropellados de los últimos cuarenta años. Frente a eso, la racionalidad cumple un papel muy acotado". Tan acotado, se diría, que aún está lejos de caracterizar las conductas indispensables que se le reclaman a la oposición y que conforman la base de las expectativas de un amplísimo sector social que golpea a sus puertas sin ser atendido todavía.
No estamos, por cierto, en la Grecia antigua. Entre nosotros, la historia no está condicionada por el destino. Pero sí lo está por la mayor o menor aptitud para aprender de los propios desaciertos. ¿Habrá aún quienes lo adviertan a tiempo?