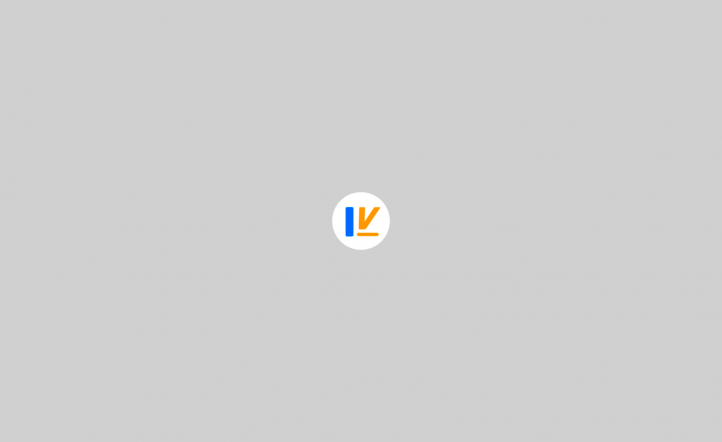La vida de la Coca Sarli, el ícono del cine que amó a un solo hombre
La vida de Isabel Sarli, la chica tímida del interior que se convirtió en un símbolo sexual que dio la vuelta al mundo.
Final del concurso Miss Argentina 1955, las participantes esperan expectantes ser coronadas. La miss saliente, Ivana Kislinger, rubia de ojos celestes, caucásica, le pasa la corona a la nueva ganadora. Es una morocha, pulposa, ojos pardos, pelo corto alla Gina Lollobrigida que sonríe tímidamente. Cuando termina la ceremonia, suena un teléfono. Al otro lado de la línea el presidente Juan Domingo Perón pide -exige- conocer a la nueva reina en la Casa de Gobierno.
"Fue muy amable, muy simpático y me dijo que representaba la belleza de la mujer argentina y la hermandad en los pueblos", contará luego la muchacha. Así de a poco, casi sin quererlo, esa morena infartante comenzaba a convertirse en el ideal de morocha argentina. Con el tiempo pocos la llamarían por su nombre de pila, pero millones la amarían como Coca... Coca Sarli.
Hay vidas que están marcadas por el destino. Hilda Isabel Gorrindo Sarli nació en Concordia, Entre Ríos, un 9 de julio y como esa fecha, su nombre quedaría ligado a la argentinidad. Pudo haber crecido en una familia tipo, pero su padre huyó a Montevideo, y nunca más quiso saber de él. Otra tragedia familiar la marcaría para siempre, su hermano falleció por una enfermedad a los cinco años. Además la pobreza las acechaba tanto que la pequeña solía soñar con paredes empapeladas de fiambre, un manjar que la realidad le negaba siempre. Todos estos sinsabores provocaron que instaladas en Buenos Aires, Isabel y su madre María Elena forjaran una relación fuerte e intensa.
Cuando terminó el secundario, Isabel estudió taquigrafía e inglés y pronto empezó a trabajar de secretaria. En 1953 se casó con Ralph Heinlein, un año después estaban separados. "Me casé para librarme de mi madre", declararía luego. Empezó a combinar sus tareas en la oficina con trabajos en una agencia de publicidad, hasta que se convirtió en Miss Argentina y su vida empezó a latir en fotogramas.
La señora del director
En 1957, Armando Bó ya era una figura dentro del ambiente cinematográfico nacional. Tenía un largo recorrido como actor y productor y realizaba sus primeras armas como director. Para su tercera película, llamó personalmente a Isabel, a quien había conocido en un programa de televisión. "Ojo que es un hombre casado", le advirtió la madre. Y veinte años mayor, podría haber agregado. Isabel no hizo caso y acudió a la cita. No sabía que ese hombre era el amor de su vida y que juntos protagonizarían una de las historias más impactantes del ambiente artístico.
Juntos filmaron El trueno entre las hojas. La película causó sensación, polémica y debate. Los espectadores la iban a ver atraídos más que por el guión escrito por Augusto Roa Bastos porque mostraba el primer desnudo real en la historia del cine nacional. Según contó Isabel, como ella no quería aparecer sin ropa, el director le prometió una malla color carne que nunca apareció. Ella se sintió traicionada y le respondió con un cenicerazo en su escritorio de vidrio. Nacía una química imbatible.
La película se estrenó en 1958. Pronto la escultural figura de Isabel se transformaría en un ícono de la cultura popular. La dupla firmó un total de 28 películas, en escenarios que iban desde las Cataratas del Iguazú a Tierra del Fuego, y desde Brasil a México.
Sus películas empezaron a dar la vuelta al mundo. Eran un éxito incluso en países con culturas muy distintas. Para explicar su suceso en Japón la Coca decía con picardía es que "un pecho de Isabel es más grande que la cabeza de cualquier japonés". La Revista Playboy de Estados Unidos la llamó "la bella salvaje de las Pampas", y llegó a páginas más serias, como las de Variety y Time. Títulos como "Fuego", "Carne" o "Fiebre", permanecen en la lista de películas claves del cine nacional, aunque la Coca, al igual que su madre, elegía La burrerita de Ypacaraí, de las más livianas de su catálogo. Fue objeto de deseo de al menos dos generaciones de hombres y logró ganarse el respeto de muchas de sus mujeres. Eran otros tiempos, claro, y eso más que un logro era una hazaña.
Desde la primera película, sufrió al poder de turno que aplicó el rigor de la censura. Según los censores, el público no estaba preparado para escenas de lesbianismo, ni para las fantasías incestuosas que suscitaban los triángulos amorosos que la pareja formaba con Víctor, hijo de Armando en la vida real. Pero no solo era pacatería: la trama social también era un problema y muchas de las películas fueron modificadas.
Una anécdota, contada por la misma Isabel, describe las pasiones y odios que generaba pero también como se plantaba ante cierta hipocresía social. "Cuando murió mi mamá yo estaba muy triste. Y un amigo me dijo 'venga que le voy a presentar al padre Zaffaroni que le va a dar consuelo'. Era un sacerdote algo famoso porque celebraba la misa por televisión. Bueno, me acerqué. Yo tenía un vestido muy lindo, soirée, con escote, y una estola de zorro blanca. Me acerco y me dice, con el dedo, por poco me lo mete entre las tetas: '¡Mire cómo anda! ¡No tendrá perdón de Dios!'. Me enceguecí, le di una cachetada a mano abierta y cayó sobre todos los sandwiches y las masitas. Para atrás cayó, qué te parece. Pero lo merecía, porque si no quiere ver un escote un cura para qué anda en una reunión así, de farándula, una reunión nocturna".
A pesar que ofertas no le faltaron, Isabel siempre eligió vivir en la Argentina, un poco por la relación con su madre, otro por el cariño por el país, pero, sobre todo, por amor a Armando. Rechazó filmar en Hollywood, y en México le ofrecieron un contrato millonario, y una mansión para ella, su madre, sus plantas y sus bichos. Pero siempre fue fiel al gran amor de su vida. Solo aceptó trabajar con Leopoldo Torre Nilsson en Setenta veces siete, con la venia de Bó y con la condición de no desnudarse. Antes había rechazado propuestas de Daniel Tinayre por "su mal carácter" y de Lucas Demare por "mujeriego y muy bocasucia". Vivió su esplendor, y también su retiro voluntario, en un caserón de Martínez, un terreno lo suficientemente grande para construir una piscina y albergar una fauna que llegó a contar desde perros y gatos hasta tortugas y papagayos. Uno de los pocos caprichos públicos dignos de una estrella de cine.
Una viuda recatada
El 8 de octubre de 1981 Armando Bó murió en su casa, rodeado de su familia de sangre pero en los brazos de la amante que nunca reconoció. La pareja dejó como único legado un catálogo que es un género mismo en la filmografía nacional. "Nuestros hijos son las películas", argumentaba él. Además, un embarazo de la bomba sexy no contribuiría para el argumento de las películas. Isabel canalizó sus deseos de ser madre adoptando primero a Martín, y luego a María Isabel.
Desde la muerte de Armando, casi simultánea a la de su madre, entró en una etapa de ostracismo y sólo participó de dos películas: La dama regresa (1996), de Jorge Polaco, y Mis días con Gloria (2010), de Juan José Jusid, donde compartió elenco con su hija. En 1998 hizo por primera vez del teatro de revistas, protagonizando Tetanic junto a Moria Casán, Nito Artaza y Miguel Angel Cherutti. También realizó una participación en la tira Floricienta (2004) y puso su testimonio en Parapolicial negro, apuntes para una prehistoria de la AAA, el documental en el que da cuenta de la amenaza de muerte que sufrió por la organización comandada por José López Rega.
Como suele suceder con muchos fenómenos masivos y populares, el cine de Isabel fue criticado por los intelectuales de la época, para ser reivindicado algunos años después. Entrado ya el siglo XXI, sus películas se reestrenaron en Nueva York, su historia fue recuperada por la revista Time y en la edición 2018 del BAFICI, el cineasta de culto John Waters le rindió pleitesía.
En 1992 le detectaron un tumor cerebral y en 2011 sufrió un edema pulmonar, y en ambos caso salió adelante. Hasta el final de sus días -murió este 25 de junio, a los 83 años-, conservó intacta la memoria, como un tesoro a salvo de los cazadores de leyendas. Como si la suya no fuera lo suficientemente grande como para intentar adornarla.