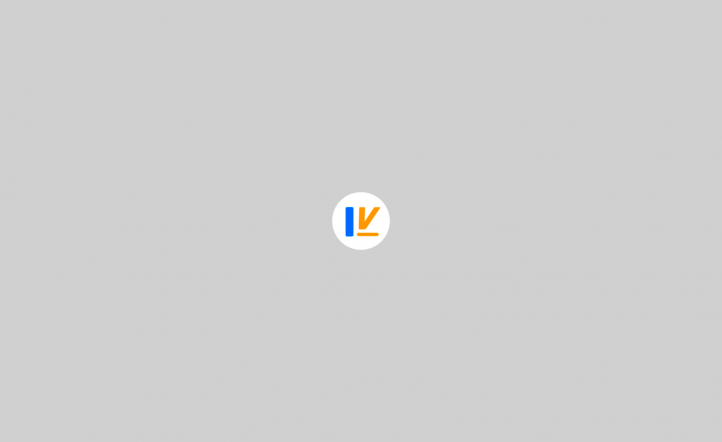La muerte de Fraga Iribarne
El dirigente español fue decisivo en el éxito de la transición democrática que siguió a la desaparición de Franco
Manuel Fraga Iribarne, la figura más representativa de la derecha española después de sesenta años de acción política denodada, ha muerto. Lo ha hecho con el tiempo justo para asistir al retorno del Partido Popular al poder.
Nada tenía él para decir, ni tampoco para que se lo dijeran, sobre los años terribles de la guerra de 1936-1939 que dividió a su tierra en dos bandos irreconciliables. Así quedó España con un millón de muertos y devastada hasta el límite de la subsistencia mínima. Era Fraga Iribarne apenas un chico en esos años. Pero sin duda le correspondieron, por propia determinación de la que nunca se rectificó, altas responsabilidades en la condición de militante sobresaliente en las nutridas huestes civiles que acompañaron la dictadura del generalísimo Franco.
Subordinar la trayectoria política de Fraga Iribarne a esos años sería negarle lo que el pueblo español le otorgó más tarde: primero, el carácter de jefe de la oposición a la hora de restaurarse la democracia al cabo de cuarenta años de oscurantismo y, en segundo lugar y como parte de los sentimientos y decisiones de los gallegos, el haber sido, entre 1990 y 2005, jefe del gobierno autonómico de una región de España a cuya historia ha de pasar como uno de los hijos preferidos.
Pocos políticos españoles conocieron mejor la Argentina que Manuel Fraga Iribarne. Se trató con generaciones de intelectuales, políticos y empresarios locales desde que en 1951 asumió la dirección del Instituto de Cultura Hispánica. Y todos, sin excepción, se sorprendían por la vigorosa personalidad de este infatigable estudioso, autor de noventa ensayos, que se proponía, desde dentro del franquismo, una transformación hacia modalidades liberalizadoras que aflojaran las férreas ataduras del régimen a las más severas tradiciones autoritarias y, más aún, a las reglas implacables de la posguerra.
La lectura de cómo reaccionó el mundo político e intelectual español ante su reciente desaparición no deja sino el consuelo de que los pueblos logran, al fin de mil batallas, un equilibrio reparador sobre la forma en qué debe juzgarse a los hombres y a la historia. Fraga Iribarne tomó partido por los vencedores de la guerra. Nunca se propuso abatir al régimen, sino reformarlo. Y ha de decirse que si los progresos fueron modestos y lentos, como en el empeño que puso para abrir rendijas a una libertad de prensa enteramente ahogada, no pudieron ser sino compatibles con la prudencia a la que debía sujetarse como ministro. Quedó fuera del gobierno en 1969, cuando se afirmaron otros reformadores, los del ala tecnocrática inspirada entonces por figuras enroladas en la obra del Opus Dei.
Fue Fraga Iribarne una de las personalidades decisivas en el éxito de la transición democrática que siguió a la muerte de Franco. No alcanzó la jefatura del gobierno español que persiguió con la reciedumbre de los políticos incansables, pero su jerarquía natural tuvo en el líder socialista Felipe González un reconocimiento que ahora adquiere registro definitivo y colectivo. Lo mejor del espíritu político ha quedado, pues, en evidencia estos días, cuando sin amenguar la entidad de los abultados datos contenidos en sus diversas facetas, tanto las buenas como las impugnables, la mayoría de los intérpretes de la contemporaneidad española se han aunado para destacar la significación indudable de su figura.
Si algunos hubo que se han demorado en exceso en los lodazales de la historia a fin de obtener a costa de Fraga Iribarne vaya a saberse qué provecho, no han hecho más que confirmar que sigue en pie al final de todo la regla enaltecedora del género humano, y de la política en particular. Su triunfo nos hace bien a todos.