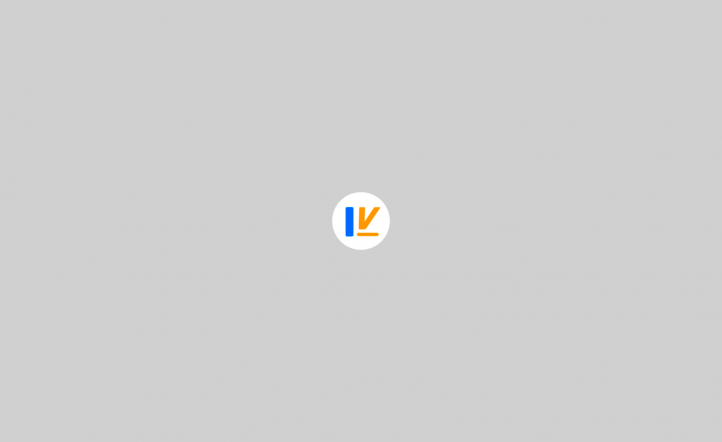La mendicidad callejera, un espectáculo habitual
Una situación que, en forma obligada, ocupa periódicamente nuestro comentario, es la referida a la mendicidad infantil.
Sobre todo en el microcentro de nuestra capital, se despliega, como un abanico de desdichas, de abandonos y de peligros potenciales, esa niñez vagabunda y pedigueña.
Los años, los gobiernos y las décadas se suceden, pero nada parece apuntar a la cancelación de una caravana que plantea, a todos, un déficit de conciencia y de acción. Sólo pequeñas variaciones de grado se producen, de tanto en tanto: pero siempre la situación termina por imponerse, recobrando su magnitud, cuando no la acrecienta. Lo más negativo es que, al parecer, la comunidad ha concluido por aceptar el espectáculo de la degradación infantil como algo habitual del escenario urbano. Una suerte de indiferencia y de resignación, entremezcladas, conforman el marco para el desplazamiento de los prematuros marginados. Como si su permanencia en el tiempo hubiera borrado nuestra capacidad para calcular el porvenir de esos pequeños, y para apesadumbrarse por la parte que a cada uno nos corresponde, como integrantes del cuerpo social.
Pero también pasa que el hombre común, que se siente representado por el Estado en cuestiones de trascendencia colectiva, aguarda que algún Gobierno, en algún momento, salga de la pasividad y pase a adoptar resoluciones efectivas y profundas. Porque si bien el gesto personal puede arrimar alguna dosis de comprensión y de ayuda, ella es fatalmente minúscula.
Es evidente que el Estado tiene el deber de organizar un programa para terminar con la mendicidad infantil, y ponerlo en marcha efectiva, con todas las previsiones y todos los resortes que aseguren debidamente su cumplimiento y su eficacia. Obvio es decir que no se trata de reducir un asunto de tan complejas y delicadas aristas, a una planificación de tipo policial. Se trata de que el niño no deambule mendigando por la calle, ni duerma tirado en los zaguanes; pero también de que sea contenido, alimentado y educado.
Se requiere una vasta, compleja y permanente acción, que abarque los dispares elementos que convergen en el drama. Bien se sabe que detrás de cada niño mendigo hay una historia. Que puede ser de pobreza extrema, de desidia paterna, de ambiente carcomido por el alcohol o la droga, y también de maniobras explotadoras. Estas pueden sospecharse a diario, al divisar a la madre o al padre que capitanean la ronda de los pequeños, y aguardan la entrega del dinero que ellos obtienen.
Así, el hecho de que el tópico resulte de tan frecuente mención en nuestros comentarios, no es más que una muestra dolorosa de cuán poco y discontinuo es lo que se hace, realmente, para encararlo y neutralizarlo. Una actualidad mantenida con tanta fuerza a través de los años, está definiendo con elocuencia la falta de una respuesta. Es una cuestión que debiera el poder público colocarla en un sitio de verdadera prioridad. Esto porque el niño que pide la caridad pública es, en primera y última instancia, un integrante de nuestra comunidad, cuyo destino interesa realmente a todos.
Recordemos que Tucumán es una de las capitales donde el asunto exhibe un caudal más que suficiente para inquietar. Y es curioso que la acción del poder público, que cuenta con organismos creados para atender tales áreas, no se manifieste con la eficacia esperada en el terreno de las soluciones.
Los años, los gobiernos y las décadas se suceden, pero nada parece apuntar a la cancelación de una caravana que plantea, a todos, un déficit de conciencia y de acción. Sólo pequeñas variaciones de grado se producen, de tanto en tanto: pero siempre la situación termina por imponerse, recobrando su magnitud, cuando no la acrecienta. Lo más negativo es que, al parecer, la comunidad ha concluido por aceptar el espectáculo de la degradación infantil como algo habitual del escenario urbano. Una suerte de indiferencia y de resignación, entremezcladas, conforman el marco para el desplazamiento de los prematuros marginados. Como si su permanencia en el tiempo hubiera borrado nuestra capacidad para calcular el porvenir de esos pequeños, y para apesadumbrarse por la parte que a cada uno nos corresponde, como integrantes del cuerpo social.
Pero también pasa que el hombre común, que se siente representado por el Estado en cuestiones de trascendencia colectiva, aguarda que algún Gobierno, en algún momento, salga de la pasividad y pase a adoptar resoluciones efectivas y profundas. Porque si bien el gesto personal puede arrimar alguna dosis de comprensión y de ayuda, ella es fatalmente minúscula.
Es evidente que el Estado tiene el deber de organizar un programa para terminar con la mendicidad infantil, y ponerlo en marcha efectiva, con todas las previsiones y todos los resortes que aseguren debidamente su cumplimiento y su eficacia. Obvio es decir que no se trata de reducir un asunto de tan complejas y delicadas aristas, a una planificación de tipo policial. Se trata de que el niño no deambule mendigando por la calle, ni duerma tirado en los zaguanes; pero también de que sea contenido, alimentado y educado.
Se requiere una vasta, compleja y permanente acción, que abarque los dispares elementos que convergen en el drama. Bien se sabe que detrás de cada niño mendigo hay una historia. Que puede ser de pobreza extrema, de desidia paterna, de ambiente carcomido por el alcohol o la droga, y también de maniobras explotadoras. Estas pueden sospecharse a diario, al divisar a la madre o al padre que capitanean la ronda de los pequeños, y aguardan la entrega del dinero que ellos obtienen.
Así, el hecho de que el tópico resulte de tan frecuente mención en nuestros comentarios, no es más que una muestra dolorosa de cuán poco y discontinuo es lo que se hace, realmente, para encararlo y neutralizarlo. Una actualidad mantenida con tanta fuerza a través de los años, está definiendo con elocuencia la falta de una respuesta. Es una cuestión que debiera el poder público colocarla en un sitio de verdadera prioridad. Esto porque el niño que pide la caridad pública es, en primera y última instancia, un integrante de nuestra comunidad, cuyo destino interesa realmente a todos.
Recordemos que Tucumán es una de las capitales donde el asunto exhibe un caudal más que suficiente para inquietar. Y es curioso que la acción del poder público, que cuenta con organismos creados para atender tales áreas, no se manifieste con la eficacia esperada en el terreno de las soluciones.