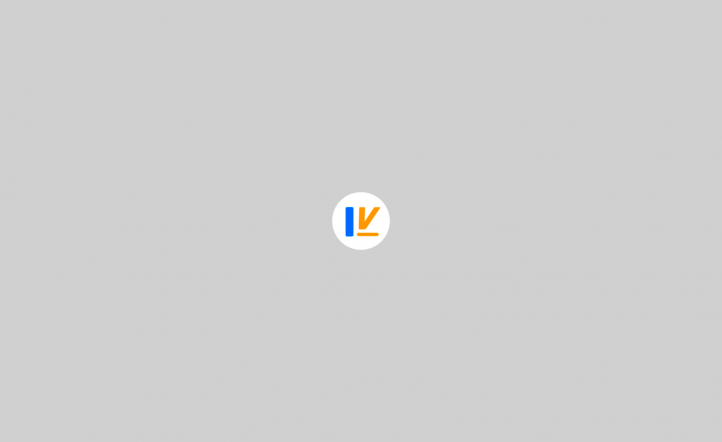La libertad de expresión de los gobernantes
Por Alejandro Carrió* Cuando el Presidente utiliza expresiones descalificadoras respecto de un periodista ¿constituye esa conducta un ejercicio de su libertad de expresión?
La pregunta no es menor, pues si el proceder del gobernante es de aquellos que la Constitución garantiza y protege, el periodista de turno podrá, por caso, ser tildado de tener una ideología identificable con el nazismo, y será su obligación tolerar esa expresión, como forma de hacer realidad el libre juego democrático.
Para un liberal en serio, que ve con recelo cualquier intento de que los individuos vean coartadas sus posibilidades de expresarse libremente sobre cuestiones de interés público, el dilema que plantea el interrogante de más arriba puede llevarlo a concluir que estamos ante un simple ejercicio legítimo de una libertad protegida constitucionalmente. Y en todo caso, el periodista atacado podrá a su vez recurrir al único remedio que los liberales (en serio) aceptan, y que es su derecho de responder públicamente, como forma de que todos puedan beneficiarse con el intercambio de ideas y opiniones, en un mercado libre de interferencias.
En este esquema aparentemente simple, ¿hay algo que nos haga pensar que el funcionario que ataca a un periodista tiene en verdad un estatus distinto, y que las reglas del sistema republicano determinan que aquella óptica igualitaria pueda encerrar gérmenes nocivos para su propia subsistencia?
Tal vez algunos principios básicos relativos a la libertad de expresión que la Carta Magna consagra puedan sernos de utilidad. Para empezar, debe tenerse presente que la prohibición de interferir con la libertad de expresión es una que obliga esencialmente al Estado, pues así está concebido todo nuestro esquema de derechos, declaraciones y garantías. Es el Congreso Federal el que, por mandato superior, tiene vedado restringir la libertad de imprenta, y si los legisladores gozan de una prerrogativa de no ser molestados por sus opiniones, es porque hay una norma específica de la Constitución que les atribuye ese privilegio, y no por derivación de otro principio que en verdad los tiene como sujetos obligados a garantizarle a los ciudadanos su propia libertad.
Es también por eso que el Estado hace bien en no perseguir penalmente a los que expresan sus opiniones en temas de interés público, y la derogación del delito de desacato, o la modificación de las figuras penales de calumnias e injurias, volviéndolas inaplicables en esos supuestos, son iniciativas por las que el Gobierno merece crédito.
Pero además de eso, otro principio sano es el que señala que el libre intercambio de ideas requiere de la neutralidad estatal para volverlo realmente efectivo. Y es también por eso que debe verse con mucha preocupación la ilegítima costumbre de nuestros gobernantes de utilizar la pauta publicitaria oficial para premiar a los medios que comulgan con sus ideas y para castigar a los que no. Es también por estas razones que en épocas eleccionarias todos los partidos, incluso el gobernante, deben recibir el mismo espacio publicitario en los medios de prensa, y es también esa la razón por la cual el Gobierno hace realmente mal en multar consultoras que ofrecen índices de inflación que difieren de los oficiales, y que ha llevado a que sean algunos legisladores, justamente por el privilegio constitucional de que gozan, los vehículos utilizados para darlos a conocer.
En un país con marcado exceso de presidencialismo y concentración de autoridad en pocas manos, los ataques a los periodistas no afines al pensamiento oficial pasan a constituir un factor adicional de preocupación. El Gobierno tiene a su alcance mecanismos variados para hacer sentir su poder. La AFIP, la Secretaría de Comercio e incluso la Secretaría de Inteligencia son instituciones que el Gobierno controla y que pueden percibir las señales que el Poder Ejecutivo envía respecto de algunos periodistas elevados a la categoría de "especiales", por el sólo hecho de haber sido nombrados en algún mensaje presidencial.
A los periodistas buenos, y también a los malos, se les debe garantizar un marco de especial libertad para el ejercicio de su misión como contralor de los actos de gobierno, sin temor alguno de represalias oficiales. El Estado, y el Gobierno que en cada ocasión lo representa, es un jugador demasiado importante para que sus intervenciones no provoquen un especial recelo. Eso, en todo caso, se encuentra en la esencia misma de nuestra Constitución.