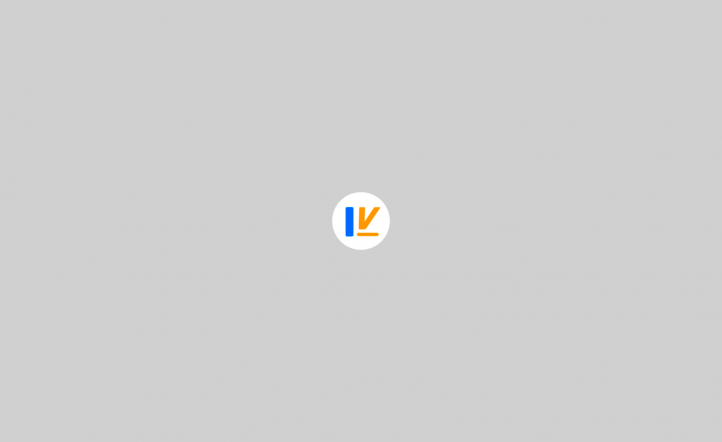La descomposición política del país
*Por Eduardo Fidanza. El gobierno nacional acaba de tomar una decisión histórica: expropiar el 51% de las acciones de YPF...
... en manos de una empresa internacional del país extranjero que mejor imagen tiene entre los argentinos fuera de la región.
La justificación de esta medida, que vulnera compromisos asumidos por el Estado, es recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos.
En medio de la euforia nacionalista que esta determinación desató en amplios sectores, una inocultable corriente de perplejidad y desazón atraviesa a muchos observadores, nacionales y extranjeros, ante la marcha de la Argentina. En el caso de YPF puede entenderse el interés estratégico del Estado por los hidrocarburos, pero es difícil asimilar la actitud de un gobierno que atropella las normas jurídicas, elude cualquier autocrítica, se ensaña con el capital privado y estigmatiza a todos los que no acompañan su punto de vista.
Estos signos de inmadurez suceden cuando la democracia argentina está próxima a cumplir tres décadas sin interrupciones, aunque no sin sobresaltos. Más allá de las vicisitudes, es probable que historiadores del futuro destaquen una peripecia crucial del país en este tiempo: el retorno y el mantenimiento de las libertades, la existencia de reglas formales para tramitar sin violencia las cuestiones políticas y la confianza básica de la sociedad en el sistema, más allá de sus limitaciones.
Sin embargo, una mirada menos genérica y más exigente mostrará inconsistencias profundas a lo largo de estos años. Acaso la más significativa sea que dos gobiernos del mismo partido político concibieron de manera diametralmente opuesta el papel del Estado en la economía en décadas sucesivas, sumiendo al país en contradicciones y cambios de marcha que están destruyendo la confianza interna y externa que una nación debe garantizar. El caso de YPF es una muestra dramática de este fenómeno. Antes que una cuestión de seguridad jurídica y clima de negocios, se trata de un formidable cambio de reglas en cuestiones esenciales, y en muy poco tiempo, que deja inermes y desorientados a los actores económicos y políticos nacionales e internacionales ajenos a las decisiones del poder.
Si las ideologías del peronismo de Menem y de los Kirchner fueron contradictorias, el dispositivo con que las impusieron es, sin embargo, parecido. Se trata de un cóctel con, al menos, cuatro ingredientes: legitimidad por razones económicas, hiperpresidencialismo, amplias mayorías electorales y debilidad de la oposición. A eso habría que agregar que los años 90 y los 2000 arrancaron con profundas crisis económicas y sociales que destruyeron el empleo, el ahorro y el consumo, pilares de la economía familiar. La gente sufrió terribles pérdidas. Estas desgracias pusieron a los argentinos ante la tarea de empezar otra vez de cero, con lo que la legitimidad política -esto es: el requisito y los fundamentos para otorgar apoyo a las autoridades- se volvió un trueque elemental. El que diera pan y trabajo se llevaría el premio mayor; el que indujera al consumo después de la privación sería aclamado; el que restituyera las condiciones materiales, sin las cuales se considera inviable vivir, conservaría el gobierno.
La legitimidad política después de las catástrofes no es un buen material para edificar un sistema sólido. Simplifica y envilece a la política. Pero los brutales ciclos económicos de la Argentina, sumados a los errores de enfoque de su clase dirigente, tornaron elementales a los argentinos, no interesantes ni sofisticados. A nadie le importa el derecho si se quedó sin trabajo; pocos reparan en el deterioro de las instituciones si están concentrados en recuperar el modo de vida perdido.
Estas condiciones reforzaron el hiperpresidencialismo y su principal efecto destructivo: la discrecionalidad del poder. Si la gente está concentrada en la economía, tiende a otorgar amplios márgenes de libertad a los gobiernos. La delegación se dilata, desatando las manos del Ejecutivo para hacer, con muy pocas limitaciones, lo que se le antoje. Los regímenes de excepción se multiplican, aunque hayan perdido fundamento; los organismos de control se debilitan; las prebendas y el amiguismo florecen; la corrupción campea sin despertar mayor preocupación.
Esto no quita el mérito de sacar a un país de crisis terminales. Menem y los Kirchner lo hicieron. La cuestión es cómo y con qué costos para el corto y el mediano plazos. Crecientes signos de descomposición del sistema político, del que es responsable la elite del poder, no sólo los gobiernos, inducen a pensar que las facturas ya empezaron a llegar y serán muy elevadas.
¿Cómo podría caracterizarse la descomposición política? En primer lugar, por la disolución de las identidades de los actores y de los partidos. En los hechos, el sistema político argentino carece de expresiones suficientemente diferenciadas, que ofrezcan políticas públicas distintas y representen opciones claras para los votantes. El espectro de centroizquierda está hipertrofiado, mientras la centroderecha es cuantitativamente débil y sobrelleva un estigma secular. Por eso YPF saldrá por aclamación. La disolución de identidades no es sólo una cuestión programática. Deben computarse allí también la debilidad de las organizaciones políticas y la falta de liderazgo opositor.
Un segundo rasgo es la desaparición del equilibrio político y electoral. Hoy no existe equivalencia posible entre el conglomerado peronista kirchnerista y las agrupaciones no peronistas. La disidencia interna al kirchnerismo se debilitó, el radicalismo no es representativo, al FAP le cuesta hacer pie y Pro se desgasta en una guerra política y administrativa con el Gobierno.
El tercer rasgo es la falta de códigos. El gobierno de Cristina Kirchner le está dando esta impronta a la política argentina. La escasez de divisas y el temor a las conspiraciones perfilan un segundo mandato signado por la falta de lealtades y la arbitrariedad. Amigos que se vuelven enemigos, políticas que se asumen hoy pero de las que hasta ayer se abjuraba, controles de inspiración soviética, extrema desconfianza, huida hacia adelante, parecen las notas iniciales del nuevo período kirchnerista.
El cuarto rasgo, en rigor un corolario de los anteriores, es la pérdida de cualquier forma de interlocución significativa. El Gobierno no es siquiera interlocutor de sí mismo, las decisiones son secretas y se toman en un estrechísimo círculo que escucha sólo a algunos cortesanos y desecha cualquier consideración objetiva o plural, bajo la sospecha de conspiración. El Gobierno jamás dialoga con la oposición ni habla con el periodismo; se limita a sospechar de él y a bajarle información inapelable. Para completar el cuadro, las fuerzas opositoras tampoco dialogan entre ellas.
La pérdida de la interlocución no atañe sólo a los actores internos. La elite política de nuestro país, sin alternancia a la vista y ligera de códigos de conducta, no es interlocutora de la región ni del mundo. Hay que ir muy atrás en la historia para encontrar una actitud tan extendida de desconfianza como la que genera hoy la Argentina.
El quinto rasgo de la descomposición es el desinterés por los bienes y los servicios públicos esenciales. Miles de argentinos mueren anualmente en accidentes de tránsito, son víctimas de la inseguridad y padecen servicios deficientes y peligrosos. Es ostensible la falta de inversión en materia vial, fluvial, ferroviaria y energética. El reciente accidente de trenes en la estación Once es una trágica consecuencia de ese descuido.
Sin identidades sólidas, sin competencia equilibrada, sin códigos, sin diálogo y sin puesta en valor de los bienes públicos, la política argentina se descompone. Esto no equivale, sin embargo, a vacío de poder e ingobernabilidad. El principal partido político de la Argentina, en una de sus tantas versiones mutantes, controla la administración y acaba de ser legitimado por el voto popular. Las condiciones materiales de la población mejoraron y la economía sigue ofreciendo ventajas comparativas inéditas a pesar de los errores de administración; existe paz social y la sociedad es relativamente dinámica y emprendedora.
No obstante, el Gobierno atraviesa dificultades. El optimismo social y la imagen presidencial están cayendo velozmente, sin que nadie lo capitalice aún. Cristina Kirchner debe garantizar una prestación económica constante si no quiere perder apoyo electoral. Nunca menos: ése es su laberinto. El gobierno que preside no dispone de los recursos de sus buenas épocas, pero posee audacia, carece de códigos y no tiene competidores. La soja y los fondos de jubilación ya no son suficientes, aunque el poder sueña con que la disponibilidad de divisas del Banco Central y la renta material y simbólica del subsuelo puedan compensar las cuentas y revalidar el éxito.
La importancia de la economía y la vacuidad de la política establecen una relación paradójica. En última instancia, la política tiende a declinar porque, desgraciadamente, no se ganan elecciones con ciudadanos sino con consumidores. Pero la economía necesita de un marco que sólo la política puede proveer.
El poder sin diálogo, la democracia sin confianza, las identidades diluidas, el cambio de reglas y el descrédito no son buenos síntomas. Los dirigentes deben entenderlo, empezando por el Gobierno, que se jacta de haber restituido la política. De lo contrario, el país continuará estando muy por debajo de sus posibilidades. Y seguirá constituyendo un bochorno, de consecuencias imprevisibles, para el mundo.
La justificación de esta medida, que vulnera compromisos asumidos por el Estado, es recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos.
En medio de la euforia nacionalista que esta determinación desató en amplios sectores, una inocultable corriente de perplejidad y desazón atraviesa a muchos observadores, nacionales y extranjeros, ante la marcha de la Argentina. En el caso de YPF puede entenderse el interés estratégico del Estado por los hidrocarburos, pero es difícil asimilar la actitud de un gobierno que atropella las normas jurídicas, elude cualquier autocrítica, se ensaña con el capital privado y estigmatiza a todos los que no acompañan su punto de vista.
Estos signos de inmadurez suceden cuando la democracia argentina está próxima a cumplir tres décadas sin interrupciones, aunque no sin sobresaltos. Más allá de las vicisitudes, es probable que historiadores del futuro destaquen una peripecia crucial del país en este tiempo: el retorno y el mantenimiento de las libertades, la existencia de reglas formales para tramitar sin violencia las cuestiones políticas y la confianza básica de la sociedad en el sistema, más allá de sus limitaciones.
Sin embargo, una mirada menos genérica y más exigente mostrará inconsistencias profundas a lo largo de estos años. Acaso la más significativa sea que dos gobiernos del mismo partido político concibieron de manera diametralmente opuesta el papel del Estado en la economía en décadas sucesivas, sumiendo al país en contradicciones y cambios de marcha que están destruyendo la confianza interna y externa que una nación debe garantizar. El caso de YPF es una muestra dramática de este fenómeno. Antes que una cuestión de seguridad jurídica y clima de negocios, se trata de un formidable cambio de reglas en cuestiones esenciales, y en muy poco tiempo, que deja inermes y desorientados a los actores económicos y políticos nacionales e internacionales ajenos a las decisiones del poder.
Si las ideologías del peronismo de Menem y de los Kirchner fueron contradictorias, el dispositivo con que las impusieron es, sin embargo, parecido. Se trata de un cóctel con, al menos, cuatro ingredientes: legitimidad por razones económicas, hiperpresidencialismo, amplias mayorías electorales y debilidad de la oposición. A eso habría que agregar que los años 90 y los 2000 arrancaron con profundas crisis económicas y sociales que destruyeron el empleo, el ahorro y el consumo, pilares de la economía familiar. La gente sufrió terribles pérdidas. Estas desgracias pusieron a los argentinos ante la tarea de empezar otra vez de cero, con lo que la legitimidad política -esto es: el requisito y los fundamentos para otorgar apoyo a las autoridades- se volvió un trueque elemental. El que diera pan y trabajo se llevaría el premio mayor; el que indujera al consumo después de la privación sería aclamado; el que restituyera las condiciones materiales, sin las cuales se considera inviable vivir, conservaría el gobierno.
La legitimidad política después de las catástrofes no es un buen material para edificar un sistema sólido. Simplifica y envilece a la política. Pero los brutales ciclos económicos de la Argentina, sumados a los errores de enfoque de su clase dirigente, tornaron elementales a los argentinos, no interesantes ni sofisticados. A nadie le importa el derecho si se quedó sin trabajo; pocos reparan en el deterioro de las instituciones si están concentrados en recuperar el modo de vida perdido.
Estas condiciones reforzaron el hiperpresidencialismo y su principal efecto destructivo: la discrecionalidad del poder. Si la gente está concentrada en la economía, tiende a otorgar amplios márgenes de libertad a los gobiernos. La delegación se dilata, desatando las manos del Ejecutivo para hacer, con muy pocas limitaciones, lo que se le antoje. Los regímenes de excepción se multiplican, aunque hayan perdido fundamento; los organismos de control se debilitan; las prebendas y el amiguismo florecen; la corrupción campea sin despertar mayor preocupación.
Esto no quita el mérito de sacar a un país de crisis terminales. Menem y los Kirchner lo hicieron. La cuestión es cómo y con qué costos para el corto y el mediano plazos. Crecientes signos de descomposición del sistema político, del que es responsable la elite del poder, no sólo los gobiernos, inducen a pensar que las facturas ya empezaron a llegar y serán muy elevadas.
¿Cómo podría caracterizarse la descomposición política? En primer lugar, por la disolución de las identidades de los actores y de los partidos. En los hechos, el sistema político argentino carece de expresiones suficientemente diferenciadas, que ofrezcan políticas públicas distintas y representen opciones claras para los votantes. El espectro de centroizquierda está hipertrofiado, mientras la centroderecha es cuantitativamente débil y sobrelleva un estigma secular. Por eso YPF saldrá por aclamación. La disolución de identidades no es sólo una cuestión programática. Deben computarse allí también la debilidad de las organizaciones políticas y la falta de liderazgo opositor.
Un segundo rasgo es la desaparición del equilibrio político y electoral. Hoy no existe equivalencia posible entre el conglomerado peronista kirchnerista y las agrupaciones no peronistas. La disidencia interna al kirchnerismo se debilitó, el radicalismo no es representativo, al FAP le cuesta hacer pie y Pro se desgasta en una guerra política y administrativa con el Gobierno.
El tercer rasgo es la falta de códigos. El gobierno de Cristina Kirchner le está dando esta impronta a la política argentina. La escasez de divisas y el temor a las conspiraciones perfilan un segundo mandato signado por la falta de lealtades y la arbitrariedad. Amigos que se vuelven enemigos, políticas que se asumen hoy pero de las que hasta ayer se abjuraba, controles de inspiración soviética, extrema desconfianza, huida hacia adelante, parecen las notas iniciales del nuevo período kirchnerista.
El cuarto rasgo, en rigor un corolario de los anteriores, es la pérdida de cualquier forma de interlocución significativa. El Gobierno no es siquiera interlocutor de sí mismo, las decisiones son secretas y se toman en un estrechísimo círculo que escucha sólo a algunos cortesanos y desecha cualquier consideración objetiva o plural, bajo la sospecha de conspiración. El Gobierno jamás dialoga con la oposición ni habla con el periodismo; se limita a sospechar de él y a bajarle información inapelable. Para completar el cuadro, las fuerzas opositoras tampoco dialogan entre ellas.
La pérdida de la interlocución no atañe sólo a los actores internos. La elite política de nuestro país, sin alternancia a la vista y ligera de códigos de conducta, no es interlocutora de la región ni del mundo. Hay que ir muy atrás en la historia para encontrar una actitud tan extendida de desconfianza como la que genera hoy la Argentina.
El quinto rasgo de la descomposición es el desinterés por los bienes y los servicios públicos esenciales. Miles de argentinos mueren anualmente en accidentes de tránsito, son víctimas de la inseguridad y padecen servicios deficientes y peligrosos. Es ostensible la falta de inversión en materia vial, fluvial, ferroviaria y energética. El reciente accidente de trenes en la estación Once es una trágica consecuencia de ese descuido.
Sin identidades sólidas, sin competencia equilibrada, sin códigos, sin diálogo y sin puesta en valor de los bienes públicos, la política argentina se descompone. Esto no equivale, sin embargo, a vacío de poder e ingobernabilidad. El principal partido político de la Argentina, en una de sus tantas versiones mutantes, controla la administración y acaba de ser legitimado por el voto popular. Las condiciones materiales de la población mejoraron y la economía sigue ofreciendo ventajas comparativas inéditas a pesar de los errores de administración; existe paz social y la sociedad es relativamente dinámica y emprendedora.
No obstante, el Gobierno atraviesa dificultades. El optimismo social y la imagen presidencial están cayendo velozmente, sin que nadie lo capitalice aún. Cristina Kirchner debe garantizar una prestación económica constante si no quiere perder apoyo electoral. Nunca menos: ése es su laberinto. El gobierno que preside no dispone de los recursos de sus buenas épocas, pero posee audacia, carece de códigos y no tiene competidores. La soja y los fondos de jubilación ya no son suficientes, aunque el poder sueña con que la disponibilidad de divisas del Banco Central y la renta material y simbólica del subsuelo puedan compensar las cuentas y revalidar el éxito.
La importancia de la economía y la vacuidad de la política establecen una relación paradójica. En última instancia, la política tiende a declinar porque, desgraciadamente, no se ganan elecciones con ciudadanos sino con consumidores. Pero la economía necesita de un marco que sólo la política puede proveer.
El poder sin diálogo, la democracia sin confianza, las identidades diluidas, el cambio de reglas y el descrédito no son buenos síntomas. Los dirigentes deben entenderlo, empezando por el Gobierno, que se jacta de haber restituido la política. De lo contrario, el país continuará estando muy por debajo de sus posibilidades. Y seguirá constituyendo un bochorno, de consecuencias imprevisibles, para el mundo.