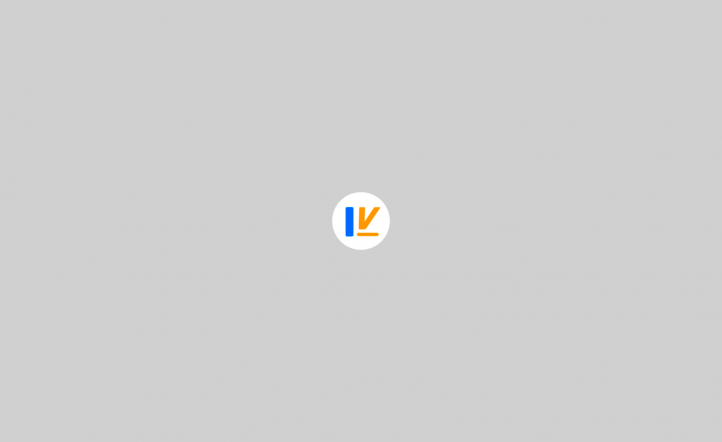Fernando de la Rua, el presidente de la ilusión frustrada
* Por Pablo Mendelevich.
El carácter multipartidario de la Alianza, mal metabolizado después, resultó determinante para vencer al peronismo tras el gobierno de diez años y medio de Menem, el más duradero del siglo XX. Nunca antes el peronismo había sido desalojado del poder mediante elecciones. Es que De la Rua, aunque pocas veces se lo recuerda así, fue un hombre de récords.
Ya en 1973 había arrancado en la Capital como vencedor joven y solitario de un peronismo arrasador, proeza más sonora por haber vencido mediante el novedoso ballotage a Marcelo Sánchez Sorondo, un simpatizante del fascismo que había sido patrocinado por el mismísimo presidente Héctor Cámpora . Quien sólo una vez perdiera la senaduría porteña debido a una maniobra en el colegio electoral volvió a arrinconar al peronismo en 1996 -lo mandó al tercer puesto-, cuando él se convirtió en el primer jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires surgido del voto popular. De modo que a los 62 años, el día que casi uno de cada dos argentinos lo puso en la Casa Rosada (de la que en campaña decía estar "a sólo cien pasos", repetidos por Macri en 2015), De la Rua tenía la aureola de político exitoso. Sobria, no de estilo mesiánico sino apuntalada por la compostura, el porte senatorial y la buena gestión en el gobierno porteño. Parecía que estaba mirando al porvenir. Su imagen daba a contracara del aquí y ahora noventista, de la pizza con champagne.
Los graves sucesos que vinieron después, sumados a una caricaturización que descuartizó sus modos parsimoniosos, ayudaron a olvidar, tal vez a negar esa ilusión colectiva que entronizó en 1999 a quien entonces era percibido como "winner". De la Rua le había ganado la interna al Frepaso (en porcentajes redondos) 62 a 38. Después venció a Eduardo Duhalde (y Palito Ortega) 48 a 38. Sepultaba la intensa experiencia menemista, clausuraba el siglo. Del pasado, eso sí, rescataba la convertibilidad, cuyo tic tac no fue tenido en cuenta, un poco porque nadie supo cómo salir de ella (tampoco el inventor, Domingo Cavallo, cuando De la Rua lo convocó) y otro poco porque no había forma de prometer una sustitución indolora. El electorado pedía más república, el fin de la corrupción, la salida de la recesión y a la vez la estabilidad económica garantizada por el uno a uno.
Hace falta recordar por otra parte que el 10 de diciembre de 1999 el Salón Blanco fue el altar de la alternancia. La anterior transferencia de mando constitucional en fecha entre presidentes de distinto color partidario tras elecciones libres había sido 83 años antes (Victorino de la Plaza-Hipólito Yrigoyen). Esa promisoria normalización de la democracia resultó el fiasco mayor. Se gestó el mayor desencanto colectivo en el sistema político, anticipado en las apáticas elecciones de octubre de 2001 y consagrado con el subjuntivo anarquista devenido furia, que se vayan todos.
Más allá de la personalidad del presidente o del desajuste de su estilo de liderazgo con la época que le tocó en suerte, la Alianza tenía una debilidad de origen. El Senado siguió controlado por el peronismo y en Diputados el oficialismo obtuvo una leve ventaja, mientras el peronismo gobernaba 14 provincias, entre ellas la de Buenos Aires. Con el tablero de equilibrios al límite, De la Rua practicó un contraindicado encapsulamiento que empeoró los problemas de convivencia política con el peronismo y con su propia coalición.
El gobierno del único binomio formado por un radical con un peronista de vice quedó herido de muerte a los 300 días, cuando Chacho Alvarez se fue de un portazo. Sospechas de corrupción propia (las coimas del Senado) mellaron el alma de la Alianza, mientras grupos peronistas del conurbano montaban actividades conspirativas sobre el desencanto social (para más datos véase el discurso de Cristina Kirchner del 27 de diciembre de 2012 en el que ella se refiere a "la verdad" de los saqueos).
Es llamativo que hasta el día de hoy la caída de De la Rua, que no podría ser catalogada de simple renuncia ni tampoco de clásico derrocamiento (o de mera huida, como pretendía Néstor Kirchner) carezca de un nombre que identifique el suceso. Acaso por su complejidad y por el debate aun abierto sobre las responsabilidades de unos y otros, a la primera caída violenta de un gobierno constitucional sin participación militar se la engloba con lo que siguió. Se le dice 2001.