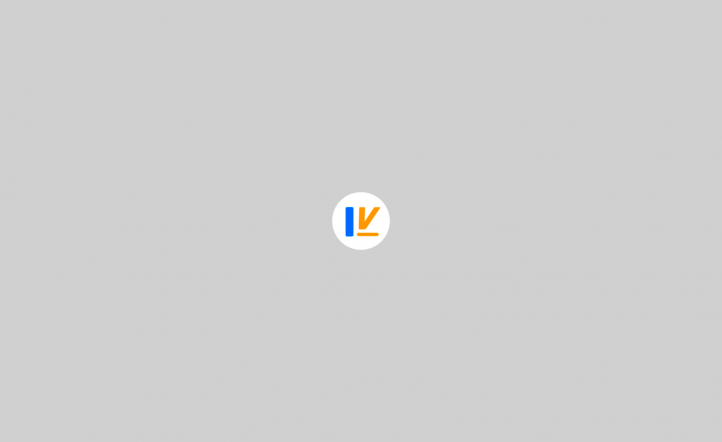Escribir para seguir viviendo
* Por Ezequiel Martínez. "Desde hace tiempo siento que la muerte está cercana. Lo siento, sin temor y con la esperanza de morir como siempre escribí, con los ojos abiertos. Siento curiosidad por ver el otro lado aunque francamente no creo que haya nada. Lo que queda de mí y quedará en la vida futura es lo que hice, el amor que les tuve y la melancolía por no poder estar más tiempo con ustedes."
Leí por primera vez estas líneas hace exactamente un año. Es el comienzo de una carta que mi padre nos dejó a sus siete hijos para compartirla después de su muerte. Pertenece a la intimidad familiar, y si la revelo ahora es sólo para que el lector de estos párrafos sepa que estoy aquí como un intruso: este espacio, que él ocupaba con su prosa infinita cada dos semanas en las páginas de La Nacion, le pertenece a él, no a mí. El mejor homenaje que puedo hacerle es intentar avanzar regalándoles de entrada el motor de sus palabras, esas mismas que todavía me susurran en los sueños y me dicen: "Vamos Ezequiel, tenemos que trabajar".
Fue en junio de 2008 cuando me confesó otro sueño que iba a apoyar sobre mis espaldas: la creación de la Fundación Tomás Eloy Martínez que se dedicara, entre otras cosas, a promover a través de un premio la creación de los jóvenes narradores de América latina. Estábamos en Boston, donde lo había acompañado para uno de sus tratamientos médicos, cuando también me sacudió con otra propuesta inesperada. Había terminado el manuscrito de su novela Purgatorio y quería que la revisáramos juntos. Pasamos tardes enteras desmenuzando línea por línea y párrafo por párrafo las entrañas de su imaginación. Recuerdo su ansiedad ante cada comentario, su humildad frente a mi deslumbramiento por alguna escena maravillosa, la sonrisa cómplice cuando yo lograba descubrir al personaje real detrás del inventado. Hacia el final de aquel viaje, después de muchas conversaciones sobre la vida, lecturas compartidas, los laberintos del mundo editorial o los avatares del periodismo, me dijo: "Eze querido, además de hacer la Fundación quiero que te ocupes de mi obra".
Entonces lo supe con dolor y certeza: el Papá (así, con el artículo en tucumano, como lo nombramos siempre con mis hermanos) comenzaba a despedirse.
De golpe, mientras escribo estas líneas, mi memoria salta al pasillo de una clínica en Buenos Aires. A mediados de 2009, cuando su salud empezaba a flaquear y ante cualquier síntoma insolente lo llevábamos a la fuerza a un chequeo de emergencia, siempre se las ingeniaba para convencer a los médicos de un alta prematura. Una de esas veces, la enfermera salió al pasillo y preguntó cuál de nosotros era Ezequiel. "Pide que pase", dijo. Me asusté; parecía una de esas escenas de película con final anunciado. Cuando salí de la sala de terapia tranquilicé a mis hermanos: "No pasa nada. Me llamó a mí porque lo único que quiere saber es si ya le busqué los datos que me pidió investigar para su próxima columna".
Así fue hasta el final de sus días. No cesaba de trabajar, como si el solo contacto con el teclado de la computadora fuese el único oxígeno que lograba mantenerlo con vida. Estaba obsesionado con terminar de corregir El Olimpo , una obra con un enjambre de voces narrativas sobre la que iba y venía una y otra vez. Había empezado a ayudarlo con eso y con el proyecto de dos libros que reunirían sus textos sobre la Argentina y otros sobre escritores y literatura. Le había prometido que en febrero me iba a tomar mis vacaciones para trabajar con él en estas asignaturas pendientes. En mi agenda del año pasado, todos los lunes, miércoles y viernes de febrero tenían anotada la leyenda "Papá". Unos días antes él había hablado con mis hijas para pedirles un favor ante la perspectiva de un verano sin playa: "Estas vacaciones necesito que me presten a su papá".
El domingo 31 de enero de 2010, a eso de las 7 de la mañana, sonó mi teléfono. Era mi hermano Gonzalo, que se había quedado a dormir con él y a quien yo debía relevar en la guardia filial a eso de las 10. "El Papá no se despertó bien", me anunció. Habíamos cenado con él la noche anterior, y a pesar de sus problemas de movilidad y de su voz casi inaudible, reclamó sentarse a la mesa con su gin tonic y papas fritas. Sonreía y se sumaba a nuestras bromas. Como escribió mi hermano Blas esta semana en su Facebook, "su humor, una de las cosas que más extraño de él, estaba intacto". Pero aquel domingo había amanecido distinto. Con Gonzalo llamamos a sus médicos y al resto de los hermanos. El Papá empezaba a irse.
Habíamos hablado tanto y todo acerca de lo que él imaginaba para la Fundación, del destino indivisible de su biblioteca, de los principios inquebrantables de su legado, que yo creía tener ya todas las respuestas que necesitaba. Sin embargo, este último año las preguntas y las dudas me alborotaron el juicio más de una vez. "¿Esto es lo que me pediste? ¿Está bien así, Pa?". A veces, cuando navego por los laberintos de su computadora intentando poner orden en esa cordillera interminable de documentos, encuentro su voz despejándome cualquier incertidumbre con una claridad conmovedora. Otras, como me ocurrió hace algunas semanas cuando sus editores de Alfaguara me enviaron la portada de la nueva edición de Ficciones verdaderas para que les diera el visto bueno, rescato su mirada frente a la pantalla en busca de aprobación. Como está sucediendo ahora, mientras me debe estar leyendo con ese orgullo excesivo que me regalaba ante cada línea que yo publicara.
Debo reconocer que a lo largo de este año sin él y con él, las muestras de afecto de sus amigos no me dejaron flaquear. En Buenos Aires, Puerto Rico, México, Bogotá, Madrid, Fráncfort o Berlín, en todos los rincones del mundo donde le rindieron algún homenaje, la generosidad de quienes lo conocieron ha sido un combustible inesperado. Ahí estuvo Gabriel García Márquez en Cartagena de Indias, que se despachó con un "era el mejor de todos nosotros", como si su abrazo no hubiese sido un gesto suficiente. Ahí estuvo Carlos Fuentes, exigiendo un tributo extra encabezado por él en la FIL de Gualadajara, que se sumara al que le habían organizado los periodistas. Ahí estuvo Sergio Ramírez, rogándome, una tarde de calor insoportable en Buenos Aires, que visitáramos juntos la tumba de mi padre. Ahí estuvo el aliento de José Saramago, que se reunió con él más pronto de lo que todos hubiésemos deseado. También el de Juan Cruz, que recorrió con su imaginación y su cariño grande la futura sede de la Fundación TEM en la Biblioteca Miguel Cané del barrio de Boedo. O Mercedes Casanovas, su agente literaria, que me trata como si fuera un autor más de su nómina. O Margarita García Robayo, que abrazó la causa de la Fundación como una cruzada propia. Y, por supuesto, cada uno de mis hermanos -Tomy, Gonzalo, Paula, Blas, Javier y Sol Ana-, esa tribu de Martínez inundada por la memoria de un amor inmenso e inagotable. La lista es interminable y forzosamente incompleta, porque les debo mucho a tantos.
Como mencioné al principio, ni en la más audaz de sus falsas anécdotas él me hubiese imaginado escribiendo para el mismo espacio donde publicaba sus columnas quincenales. Y aquí estoy, Papá, como un intruso mientras imagino los chistes y las especulaciones exageradas con las que me habrías despertado una mañana cualquiera, sólo para ser el primero en compartir conmigo algún chisme de redacción. Aunque estuvieses en tu casa de Highland Park o en Buenos Aires, jamás pudiste frenar ese impulso madrugador de despabilarme con alguna historia picante.
Te fuiste hace un año, y aunque te siento en cada palabra que escribo, en cada libro que leo, en cada beso y caricia de buenas noches, esos llamados son una de las cosas que más extraño. Los hacés en mis sueños, pero ya no es lo mismo, porque el rebote de tu sonrisa pícara me despierta y me dice: "Vamos Ezequiel, tenemos que seguir trabajando". © La Nacion