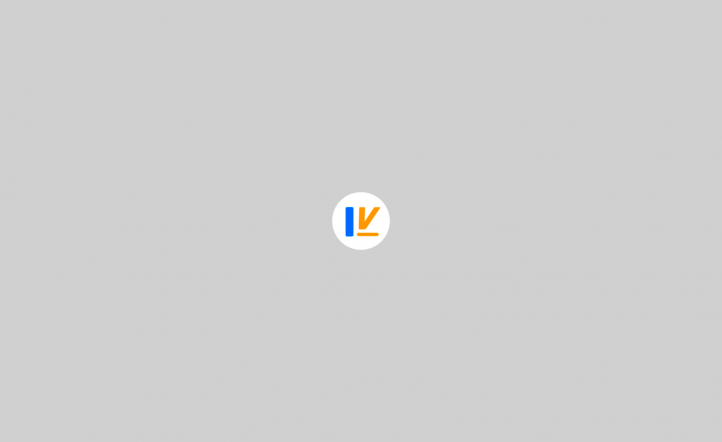Colapso en los tribunales de jubilados: La crisis previsional desnuda historias de desidia y abusos
Cientos de miles de expedientes abarrotados en una sede a punto de derrumbarse. Para trabajar, sus empleados desarrollaron curiosas técnicas.
La pila de carpetas se deshace de un empujón involuntario. Cuatro manos presurosas intentan reconstruirla en el mismo orden, para evitar que algún papel se confunda o se pierda. Tal vez lo logren, tal vez no: alrededor, montañas de carpetas similares tambalean ante cada movimiento. Atiborrado de expedientes judiciales, un apéndice del añoso edificio estilo francés en el que funcionan los tribunales previsionales porteños, en la calle Marcelo T. de Alvear al 1800, puede derrumbarse en cualquier momento. Los trabajadores que lo habitan exigen una solución que no llega. Tampoco llega para los cientos de miles de personas cuyos nombres encabezan aquellos pesados legajos; ancianos jubilados que le ruegan a la Justicia el dinero que les corresponde y el Gobierno les niega.
Esta historia dramática comenzó a virar hacia el absurdo hace tres meses, cuando un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) advirtió que el edificio estaba en "el máximo admisible de peso", y que era necesario aliviarlo con urgencia. Clarín quiso comprobarlo.
Para llegar al juzgado de la Seguridad Social número 9, señalado como el más crítico de todos, hay que ingresar al edificio principal –una sólida construcción de estilo francés con más de 80 años– y subir hasta el segundo piso, donde una rampa conecta al visitante con el sobrecargado "edificio anexo", un tanto más joven, mucho menos robusto. En el sexto, frente a una pesada puerta de metal, Carlos ofrece el ingreso a su lugar de trabajo. Y a otra dimensión.
La primera mirada sólo cederá su sorpresa ante la segunda: montañas de expedientes judiciales trazan calles, pasillos y pasadizos. Del suelo al techo, el panorama es el mismo. A un lado y al otro de cada pasillo, detrás de cada puerta y debajo de cada estante, mueble o mostrador, el panorama es el mismo. El ancho de los callejones apenas permite el paso de una persona delgada: las dos empleadas embarazadas del juzgado ya tienen vedado el acceso a vastas áreas de la oficina. En el suelo, desiguales pilas de carpetas trazan dibujos secretos, que cambian y se desvanecen cada vez que un empleado mueve algún legajo. Internándose por los caminos más estrechos, el aire viciado suelta un fuerte olor a tinta y, engullido por la cordillera de papel, el sonido de las voces y la radio se va apagando.
Para explicar la creación de esta geometría debemos pedir ayuda a la aritmética. Entre jueces, secretarios y empleados de los juzgados y las salas de la Cámara de Apelaciones, en el fuero previsional hay un total de 500 empleados. Pocos, si se tiene en cuenta que desde 2007 cada juzgado recibió unos 35.000 nuevos pleitos, que el stock total de expedientes supera los 400.000, y que tres de los diez tribunales están vacantes desde hace un año. Con un 30% de los juzgados que no tiene jueces y otro 30% que debe cubrir esas ausencias, el 60% de los juzgados trabaja con la mitad de su capacidad. En el 9, donde Carlos presenta a sus compañeros, hay 23 empleados. Cada uno de ellos recibe entre 1.200 y 1.500 nuevas demandas por mes. Un detalle: en este edificio, las cuentas y los números se traducen en gramos. Y los gramos en peligro. El informe del INTI advierte que no puede acumularse un peso superior a 270 kilos de papel por metro cuadrado. La prescripción es largamente burlada.
Los engranajes de esta industria inmóvil funcionan bajo una pulcra organización. Las carpetas se disponen según "pila" o "letra común". Cada abogado grande –que tramita muchas causas ante el juzgado– tiene un estante asignado, donde se acumulan sus expedientes. Los procuradores de esos estudios consultan esas "pilas" para ver si pasó algo con alguna carpeta. Leen lo que haya, y siembran la pila con los nuevos escritos que alimentarán a ciertos expedientes con reclamos y pedidos. Esas carpetas pasarán a otro sector –debajo de algún mostrador, en otro mueble o rincón– desde el cual esperarán su turno para ser "pinchadas": un empleado del juzgado perfora los nuevos escritos y los incorpora formalmente a la carpeta.
Luego, los expedientes pasarán al "despacho", una especie de purgatorio en el que los legajos aguardan ser considerados por el juez, sus dos secretarios o sus respectivos ayudantes. Ellos estudiarán cada pedido, emitirán órdenes y las dejarán dentro de cada carpeta. Otro empleado pinchará esos papeles para adjuntarlos a sus respectivas familias, y la rueda comenzará a girar en sentido contrario. Las medidas simples salen en una semana. Pero si hay que estudiar el expediente, las respuestas pueden demorar meses. Las carpetas de los abogados "minoristas" recorren el mismo espinel, pero están todas juntas, organizadas por "letra común".
Sigamos con los cálculos: los empleados del juzgado dicen que en un día de trabajo sin pausa pueden mover unos cien expedientes con medidas simples, y entre tres y cinco con resoluciones de fondo. Pero semejante esfuerzo no servirá de mucho: José, por ejemplo, tiene "a despacho" 1.200 expedientes.
Carlos sincera lo evidente: "Trabajás con mucha presión. Es habitual enterarte que algún compañero está con licencia psiquiátrica. Nos quedamos más horas de las que debemos para adelantar trabajo, y no se nota. Pedimos que nombraran más empleados para que los abogados no tuvieran que hacer cola, y nos mandaron sillas para que pudieran hacerla más cómodos", se enoja. Pero de inmediato una fisura en su voz troca la furia en angustia. "Muchas veces vienen jubilados a preguntar qué pasa con sus juicios. Nosotros buscamos sus carpetas, les explicamos qué está pasando, los escuchamos. Vienen enfermos terminales, preguntan si van a cobrar o no. Aunque uno intente ser frío y equilibrado, genera indignación", repite Carlos. María José, una joven estudiante de Derecho que trabaja en el juzgado, desvía la mirada de la pantalla de su computadora: "Yo no quiero ser vieja", sentencia.
Tras idas y vueltas, el mes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso una feria judicial de tres semanas, para trasladar parte de los legajos a un lugar más seguro. En ese lapso, Clarín volvió a los tribunales para acompañar la mudanza de los expedientes militares –solo una porción del interminable magma de papel– del juzgado 9 a la oficina 112 del edificio principal. El traslado se hizo en carros de hierro como los que se usan para estibar mercadería en los almacenes. Cada carro carga hasta 130 kilos de papel, y por su experiencia cotidiana los muchachos ya sabían que una pila promedio de las que manipulan diariamente pesa unos ocho kilos. Para evitar lesiones al cargar o descargar montones de carpetas, habían pedido que les compraran fajas para atarse a la cintura. Nunca llegaron.
José parece otra persona. Está vestido con borceguíes, pantalón de grafa y unos guantes de operario: el polvo y la transpiración desdibujan sus rasgos. "Entre diez varones bajamos unas 7.000 carpetas, el 20 por ciento del total", explica el atildado empleado judicial. A su alrededor, otro tsunami de expedientes comienza a gestarse en cada rincón del estrecho ambiente, regado de estanterías sobre las que ya germinan carpetas, separadas por pasillos de unos 40 centímetros de ancho. Estos muebles, de madera, estaban en desuso hace años por el peligro que implicaban ante un incendio. Ese riesgo no desapareció, pero ahora no será más que otra mancha en el tigre: en una visita realizada hace dos semanas, la Superintendencia de Riesgos de Trabajo detectó decenas de irregularidades.
Semejante maniobra, sin embargo, tampoco despeja el futuro: cada día ingresan en el juzgado unas 300 nuevas demandas. Casi una por segundo. José y sus compañeros tienen la certeza de que en menos de un año, la misma cantidad de expedientes que ahora se sacaron de encima será repuesta por nuevas carpetas. Una vez más, hablan las estadísticas. Y dicen que por cada juicio terminado ingresan cuatro nuevos expedientes. De todos esos reclamos, apenas un 5% será rechazado. Pero para comprobarlo, el ofendido deberá esperar unos doce años. O más.
En el cuarto piso, una pareja de viejitos espera sentada en el breve hall. Amanda Martín, 76 años, explica qué hacen ahí. "Mi esposo trabajó 45 años como mecánico en un frigorífico y luego como comerciante. Pero cuando se jubiló, en 1999, le otorgaron la mínima, que eran 150 pesos. Entonces empezamos el reclamo, porque él tenía un buen sueldo". Once años después, le anunciaron que hoy le darán un anticipo de la sentencia. Ignora cuánto dinero será, la sentencia y también el anticipo. En estos años, el marido de Amanda siguió cobrando la jubilación mínima, que hoy es de 1.046 pesos. "Cuando uno se jubila pasa al gremio de los menesterosos", suspira.
Al lado de ella, su marido mira con rencor. Después de unos minutos, niega si nombre y gruñe que no le gustan los políticos ni los periodistas, mientras su mujer pide disculpas con la mirada. Con la espalda envarada contra el asiento y las manos sobre sus rodillas, el hombre luce como los viejos veteranos de guerra interpretados en el cine por Clint Eastwood. De algún modo lo es. Lleva una camisa celeste, un prolijo saco oscuro y unos gruesos anteojos que no logran atenuar su mirada de penetrantes ojos azules. Sus labios prietos apenas insinúan una boca de pocos dientes y lengua afilada: "¿Sabés cuántos años tengo?", pregunta al fin. Y de inmediato se responde: "Ochenta. Y esta película ya la vi mil veces". Pero hoy que al fin va a cobrar algo, ¿no es un buen día? "No. Cómo voy a estar contento, si trabajé toda la vida y estoy en la miseria", escupe el hombre. Amanda suaviza la escena con una sonrisa magnánima.
La primera versión de esta nota fue producida en el taller de reportajes de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que coordinó el prestigioso periodista estadounidense Jon Lee Anderson.